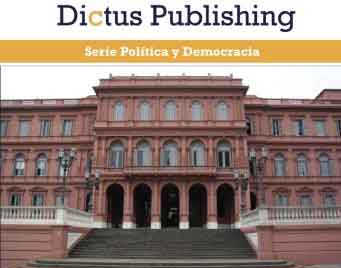Un avance del poder presidencial
La reacción que provoca en el arco opositor y en las propias huestes el lanzamiento del canciller Rafael Bielsa a una candidatura política con retención del alto cargo ministerial actualiza el debate sobre la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, enzarzado en las marchas y contramarchas provocadas por la crisis recurrente que soporta la Argentina.
Si las experiencias del pasado sirven para entender las prácticas del presente, la tradición hiperpresidencialista que nos viene de lejos será la piedra de toque que ayudará a entender este nuevo episodio, que ensombrece el horizonte político y compromete la vida institucional.
Cuando en los tiempos excepcionales del siglo XX el presidente argentino se vio sometido a la presión de los hechos, asumió siempre el comando natural del poder. Esa fue una constante que surgió de la entraña misma de los gobiernos, y ocurrió como si la falta de impulso presidencial pudiera resultar fatal para la conducción del Estado.
En tales condiciones, el eje del poder pasaba por un concepto positivo del alto cargo, teniendo el presidente carta blanca para nombrar y remover a sus ministros, en el marco constitucional de atribuciones asignadas.
Esos altos funcionarios, por más eminentes que fueran, existían y actuaban a la sombra de la figura presidencial. Cuando la Constitución reformada en 1994 quiso modificar esa correlación de fuerzas, sancionó una serie de normas que, en la práctica, no alteraron en lo más mínimo el modus operandi entre el presidente y sus ministros.
En el sistema hiperpresidencialista argentino, los ministros funcionan como “altos empleados” administrativos y asesores políticos del presidente. Como órgano de gestión, cada ministro es el funcionario responsable de una de las grandes divisiones administrativas del Estado. En la función política, cada ministro asesora al presidente sobre el diseño específico del programa de gobierno. No le corresponde decidir la política del área, sino aplicar las directivas indicadas por el presidente, según su parecer e ilustración.
Por la lógica hiperpresidencialista, los ministros quedan ligados al presidente a través de relaciones cara a cara, totalmente desligadas de la responsabilidad colectiva resultante de aparentes acuerdos ministeriales. Con esas limitaciones, cada ministro firma el despacho presidencial en los “asuntos del ramo” y refrenda los decretos presidenciales correspondientes a su esfera de actuación.
Los ministros más capacitados pueden confiar en que serán consultados en los asuntos políticos específicos, aunque no tienen la certeza de que su posición será asumida por el presidente ni aspiran a ser escuchados sobre los aspectos estratégicos de la política global.
Nada más oportuno que acudir a una expresión atribuida a Abraham Lincoln y asumida entre nosotros por el presidente Ramón Castillo: entre un sí del presidente y siete no de los ministros, gana el sí del presidente.
Extraña pero explicable paradoja: cuanto más encumbrado era el protagonismo de un ministro, mayor era su contribución a la concentración del poder presidencial.
Enmarcado en ese concentrado poder presidencial, el canciller Rafael Bielsa acata la orden superior de mantener el cargo ministerial y se lanzará a la campaña política destinada a construir su base electoral.
Para entender esta decisión política -que, de hacer camino, podría llegar a sentar jurisprudencia-, instalamos en la escena algunos antecedentes de la historia. Al referirse a los “presidenciables”, el politicólogo norteamericano James Polk sentenció que ningún candidato a la máxima investidura debe permanecer en el gabinete, por ser un consejero “perplejo e inseguro”. Y si un ministro ambiciona el más alto cargo -se escuchó decir alguna vez desde las usinas del poder-, lo más probable es que despierte suspicacias y recelos que obligan a poner plazo fijo a sus funciones.
Ese era el punto de vista que todo presidente debía adoptar cuando las convicciones del ministro-candidato podían distanciarse de las suyas o cuando la relación entre los dos se volvía interesada y deshonesta. Circunstancia que ocurrió, entre nosotros, cuando el ministro-candidato José Nicolás Matienzo advertía que sus posiciones se alejaban de las sostenidas por el presidente Marcelo T. de Alvear, o cuando, en la misma presidencia, José Tamborini confesaba que su gestión como ministro había quedado comprometida por sus aspiraciones como candidato presidencial.
Entre los “presidenciables” más actuales, se recuerda al ministro-candidato Francisco Manrique, a quien el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse le exigió la renuncia antes de armar desde el partido su base electoral. La advertencia ética de James Polk y los datos de la historia pueden aplicarse, mutatis mutandi, al dilema que hoy plantea el efecto Bielsa en contraste con antecedentes más prolijos -al menos- y más cercanos en el tiempo. Siendo presidente Raúl Alfonsín, el ministro de Trabajo Juan Manuel Casella dejó el cargo para postularse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la primera presidencia de Carlos Menem, el ministro de Bienestar Social Avelino Porto renunció para competir por la banca de senador capitalino. Poco más tarde el ministro de Defensa Erman González resignaba el cargo para iniciar su campaña electoral en la Capital Federal.
A partir de esta serie de historias -no exenta de “contrahistorias”- se advierte que el efecto Bielsa no es casual ni fatal, sino reflejo y resultado de una serie de factores que no corresponde identificar de un modo simple, unilateral e ingenuo, a riesgo de enmascarar la complejidad del fenómeno, de sustraerlo a toda apreciación correcta, de esterilizar el tratamiento por desconocer las causas.
El hiperpresidencialismo, que nos viene de lejos, ha franqueado, una vez más, la frontera ética de la tradición republicana. El actual jefe del Estado es la figura solitaria que despliega una actividad mayor a lo humanamente soportable. Sobre él recae todo el peso de la responsabilidad política. Su estilo consiste en arrear a la tropa por caminos sembrados de escollos y tropiezos. Así las cosas, ¿cómo rescatar un sistema presidencialista que, siendo legítimo y funcional, soporta rémoras y contradicciones de la más variada especie? ¿No habría que enaltecer el concepto central de esta forma de gobierno, burlada una vez más por el episodio coyuntural que nos ocupa?
Con estas y otras prevenciones en la mente, enhebramos los extremos del problema, despejando las opciones ofrecidas por autorizados especialistas en la materia. Unos afirman que es deseable y posible una presidencia atenuada, que reparta “el peso de un solo hombre” entre ministros políticamente responsables; otros insisten en que la concentración del poder es una realidad inevitable, debiendo el Presidente asumir el mando constitucional cuando está legitimado con la espada del triunfo electoral.
Antes de tomar posición a favor o en contra de opciones teóricas a veces vanas, convendría atender a un dato de la realidad que, por auspicioso, merece celebrarse: sabe el ciudadano del esfuerzo que realizan quienes, sorteando discusiones bizantinas, dan prueba de madurez psicológica y de responsabilidad cívica, conciliando posiciones excluyentes y alentando consensos convergentes. La confluencia en el poder de ministros que comparten la responsabilidad política -al estilo de un presidencialismo “atenuado”- y la cooperación debida a la legitimidad democrática encarnada en la figura del conductor político -un eje del presidencialismo “fuerte”- daría entrada a un gobierno de síntesis que no busca decidir entre dos posiciones contrapuestas, sino que aspira a vincular dos complementos necesarios.
Al advertir que la concentración del poder presidencial no es sólo un accidente coyuntural de este o aquel gobierno, sino un fenómeno global que alcanza a todos, cabe conjeturar que asimetrías como la actual remiten a la base estructural del sistema político, por ser ése el ámbito natural para asignar atribuciones a los inconfundibles, pero inseparables, órganos del gobierno.
Si tal es el concepto, no es poco lo que queda por hacer en materia de ingeniería política, antes de que actores advenedizos sigan aplicando medidas que, apresuradas e inconsultas, suelen terminar en el fracaso.
Aceptada la idea, por el momento indisponible, habrá que atender a la evolución de los procesos y esperar que el tiempo haga sus pruebas.