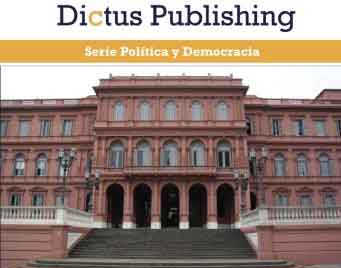Paz en la Tierra
El 11 de abril de 1963 el Vaticano dio a publicidad el texto latino de la encíclica Pacem in Terris, promulgada por el papa Juan XXIII como réplica a la carrera armamentista que amenazaba al mundo con irreparables guerras de destrucción masiva. En alocución posterior dirigida a los fieles reunidos en la plaza San Pedro, el pontífice afirmaba que “la paz, apasionadamente deseada por la humanidad, es el supremo clamor de nuestro tiempo”. Días más tarde, la página editorial de LA NACION elogiaba la oportunidad de un mensaje que, por primera vez, asumía “los planteamientos más apremiantes de la vida contemporánea”.
La sorprendente simetría de la historia entra en juego y viejos interrogantes cobran actualidad. ¿La cultura de la paz es asunto del pasado? ¿Qué sentido tiene evocarla en el presente? Al celebrar la encíclica, que, pese a todo, mantiene indiscutida vigencia, no es impropio trazar un paralelo entre el drama de la guerra y la cultura de la paz. Dos extremos de una realidad que, asociados en la mente, se presentan como piedra de toque para ayudar a entender mejor las atrocidades desencadenadas en estos días en el planeta.
Para explicar los sucesos según sus causas, enhebramos los principios permanentes de la paz con las circunstancias cambiantes de la guerra a través de los acontecimientos que conmueven al mundo y quedan fijados en nuestra retina.
Se esperaba que las fuerzas aliadas encontraran en territorio enemigo las armas químicas, biológicas o nucleares de destrucción masiva, por ser su existencia la causa primera de los terribles ataques. El hecho de no encontrarlas, además de poner en ridículo a varios jefes de Estado, derrumbaría la pretendida justificación de la empresa. A cuarenta años de su existencia, la encíclica Pacem in Terris nos sorprende por el realismo de su doctrina, forjada en un tiempo fuerte de la historia. En ella se califica el uso de las armas de aniquilación como una “locura” y un “absurdo”, advirtiendo que el concepto de seguridad basado en el equilibrio de fuerzas no puede considerarse un medio apto para resarcir los derechos conculcados de las naciones. La paz -enseña- se ha de conseguir por acuerdos negociados y no por la fuerza de las armas. Al contraponer la persuasión a la disuasión, la encíclica exhibe la oportunidad de una consigna que voces autorizadas tildaron de contundente y audaz. Cabe anotar que en el debate del cónclave hubo diferencias notorias porque, obviamente, no todos sentían lo mismo ante la amenaza de una guerra de aniquilación total. Pero ésa es otra historia y hoy, a la distancia, sólo cuenta la elocuencia de los hechos: los vencedores de esta contienda en Irak eligieron la vía de las armas y se han propuesto dar una lección a aquellos países que intenten seguir el derrotero abierto por el “eje del mal”.
Convencidos y resueltos en la opción por las armas, los países aliados lanzaron el ultimátum sin el aval unánime del Consejo de Seguridad, salteando a la Organización de las Naciones Unidas e imponiendo la supremacía que otorga la impresionante maquinaria de la guerra. También aquí la encíclica Pacem in Terris se singulariza por el sesgo constructivo de sus propuestas en favor de la suprema autoridad internacional: “Como el bien común de todas las naciones propone cuestiones que interesan a todos los pueblos, es necesario constituir una autoridad pública sobre un plano mundial”. Al abogar por un control supraestatal, considerado estratégico y vital, el documento propone dos criterios de orientación tan necesarios como insuficientes: la autoridad mundial debe fundarse en el consentimiento de todos los pueblos y debe tener como fin la defensa de los derechos humanos. La concisión del esquema contó con el acuerdo de unos y el desacuerdo de otros, en medio de tensiones finalmente zanjadas por la “corrección fraterna” impartida desde la Cátedra de Pedro. En tanto, el teatro de la guerra nos ofrece hoy el escenario de un foro mundial herido de muerte y el espectáculo de un nuevo imperio extendido sobre el planeta.
Mientras las fuerzas aliadas avanzaban en procura de una previsible victoria, sus líderes máximos discutían sobre el futuro de las instituciones vernáculas, inspiradas en una “democracia” extraña y difícil. La encíclica Pacem in Terris es aquí astuta y sagaz en su calculado silencio. ¿Cuál es la arquitectura apropiada para construir el poder político y cuál el plan de gobierno que responda a los intereses del pueblo? Aunque la Iglesia confiesa su indiferencia hacia las formas que adoptan los sistemas políticos, no desconoce el documento que las instituciones funcionan como procesos dinámicos, toda vez que las sociedades evolucionan, las mentalidades cambian, varían las posibilidades, aumentan las necesidades. Las estructuras políticas de cada comunidad nacional -afirma- deben adaptarse a los requerimientos de su propia y concreta realidad. También aquí las reacciones de una Iglesia viva se hicieron notar cuando las posiciones conservadoras y progresistas exhumaron sus inveterados disensos. Al apuntar la mira hacia el teatro de la guerra se advierte que los líderes de Occidente compiten hoy entre sí para exportar su “democracia”, pujan por alzarse con el botín de la guerra y pretenden quedarse con las llaves del tesoro.
La buena noticia
No es tarea fácil tender un puente entre dos épocas para tratar de comprender lo que es por lo que ha sido. Un par de conceptos no convencionales alcanzará para entenderlo.
El mensaje de paz que lleva cumplidos cuarenta años de vida puede ser asumido como un tránsito obligado y una adquisición vital. Digo tránsito y no destino porque no importa tanto la adhesión estricta al momento histórico de aplicación como su lectura desde la actualidad turbulenta y sombría. Digo adquisición vital porque sería absurdo querer recuperar el sentido de la paz sin desprendernos de postulados inaplicables y sin ofrecer aperturas razonables.
La exaltación de la paz sin poder gozar de sus frutos y la celebración del mensaje desde un cono de sombra son, a pesar de todo, portadores de una buena noticia.