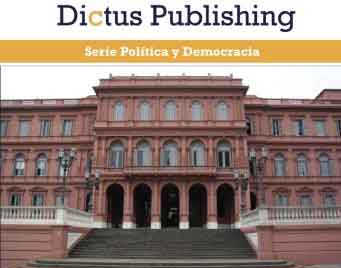Ministros al margen de la ley
Las prerrogativas de que gozan los altos funcionarios políticos adquieren connotaciones emblemáticas toda vez que ministros del Poder Ejecutivo arremeten contra los códigos básicos de la responsabilidad política, administrativa, civil y penal en abierto desafío al Estado de Derecho. ¿Por qué los políticos sospechosos de cometer delitos no resultan incriminados y mandados a prisión como al común de los mortales? El acertijo invita a bucear en la trama del emergente político hecho de privilegios y prebendas.
En nuestro sistema hiperpresidencialista, no existe el juicio político al presidente por las decisiones adoptadas en cumplimiento de su programa de gobierno. El es el jefe supremo de la Nación y sólo rinde cuentas ante el pueblo al término de su mandato por medio del veredicto electoral. Siendo así, mal puede atribuirse responsabilidad política a los ministros, quienes, como altos empleados del gobierno, actúan bajo la sombra de la autoridad presidencial. Desde 1853 hasta hoy, ningún ministro alcanzó a ser acusado por la Cámara de Diputados ni juzgado por el Senado en aplicación del juicio político. La Corte Suprema tiene resuelto que los jueces no pueden procesar a los ministros si antes no son despojados de sus inmunidades por el Congreso. Un callejón sin salida: los ministros nunca han sido sometidos a juicio político por su gestión; por lo tanto, los jueces no pueden exigir su remoción para poder procesarlos. En la misión imposible está la piedra de toque: mientras los ministros están en ejercicio, la responsabilidad política es inexistente.
La subordinación de los ministros a la autoridad presidencial ha contribuido a que históricamente hayan sido declarados exentos de toda responsabilidad administrativa, ya sea por daños causados al patrimonio del Estado, por diferencias comprobadas en la rendición de cuentas o por incumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo. Si bien la letra del texto constitucional admite otras interpretaciones, no existe régimen legal alguno que autorice a disponer investigaciones sobre irregularidades cometidas por los ministros en ejercicio de sus funciones. Aunque hubo iniciativas en ese sentido, el Poder Ejecutivo nunca hizo uso de tal facultad; al tiempo que los tribunales, incluso en su máximo nivel, siempre convalidaron los efectos del vacío legal. Por si esto fuera poco, desde hace décadas se encuentran en vigencia distintos mecanismos legales que permiten declarar a los ministros exentos de toda responsabilidad administrativa. El privilegio fue preservado por todos los gobiernos, civiles o militares, incluso en casos que favorecían a ex ministros provenientes de gobiernos adversarios.
Como consecuencia del carácter unipersonal del Poder Ejecutivo, los ministros también quedan virtualmente exentos de toda responsabilidad civil derivada de los daños causados a los ciudadanos por su gestión de gobierno. Tanto es así que, desde hace más de un siglo, la legislación procesal y la interpretación judicial preservan la inmunidad de los altos funcionarios políticos en contra de acciones civiles: no se puede intentar contra ellos ninguna demanda por daños y perjuicios si previamente no han cesado en el cargo. Quien pretenda iniciar una acción civil en contra de algún ministro, deberá esperar a que renuncie a sus funciones o sea removido por el presidente, oportunidad en que volverán a funcionar mecanismos de evasión similares a los aplicados cuando los ministros estaban en el ejercicio del cargo. Las evidencias son elocuentes. De un total de 512 actuaciones registradas, sólo dos imponían responsabilidades civiles a funcionarios de nivel ministerial. No debe sorprender, entonces, que desde las primeras décadas del siglo XX los ciudadanos damnificados orientaran la mira de sus demandas hacia un Estado abstracto e impersonal antes que iniciar acciones contra el ministro identificado como autor del daño causado.
Esa tradición política también explica por qué en nuestro régimen hiperpresidencialista los ministros quedan generalmente excluidos de toda responsabilidad penal relacionada con los hechos ilícitos vinculados con su gestión de gobierno. Aunque la Constitución no prevé tal prerrogativa, sucesivas legislaciones les extendieron las “inmunidades de proceso” que la ley suprema asignaba sólo a legisladores y jueces. ¿Qué dispone al respecto la política legislativa? Por una parte, la legislación penal sanciona una considerable cantidad de delitos contra la administración pública, de los que suelen quedar excluidos los altos funcionarios políticos. Por otra parte, la escasa gravedad atribuida por la legislación a la mayoría de los delitos contra la administración pública posibilita que las penas previstas para los altos funcionarios políticos se impongan sólo bajo la forma atenuada de las condenas condicionales, sin privación de la libertad. Dentro de los 96 tipos de delitos (de un total de 527) que admiten una aplicación a funcionarios de máximo nivel político, sólo 19 fijan penas de prisión de cumplimiento efectivo inevitable. Por eso, salvo casos excepcionales de notoriedad pública, son escasos los antecedentes de condenas efectivas contra los ministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Las prerrogativas que limitan la responsabilidad de los altos funcionarios políticos y los mecanismos que les permite eludir la Justicia son una manifestación de las alteraciones hiperpresidencialistas de nuestro sistema de gobierno. Y son también, quizá, la expresión de un emergente cultural que ha inspirado a los más tenaces críticos a afirmar que la nuestra sería una sociedad en estado de anomia, esto es, un país al margen de la ley. © La Nacion