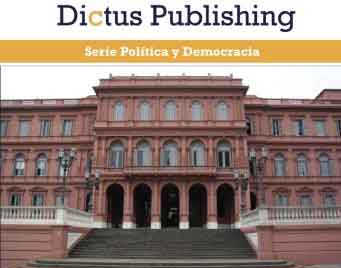Grandes y chicos vienen marchando
Las imágenes televisivas que en los últimos días conmovieron al mundo no se borran fácilmente de la retina. Un millón de chicos ganaron las calles de Bogotá para pedir la liberación de sesenta compañeros tomados como rehenes por grupos guerrilleros. Medio millón de madres manifestaron en Washington contra la venta libre de armas de fuego. La indignación de los chicos colombianos brotaba de los graffiti como un grito silencioso: “No al secuestro”, “Respeten la vida”. El clamor de las madres norteamericanas bajaba de las pancartas como reclamo airado: “Liberación del obsesivo revólver”.
Al día siguiente, los cables de las agencias recogían cifras que estremecían a la persona menos sensible. En Colombia, 60 chicos fueron secuestrados por la guerrilla en los primeros tres meses del año, lo que representa un aumento del 33 por ciento respecto de igual período de 1999. En los Estados Unidos, 22 millones de niños viven en hogares que poseen armas de fuego; 2 millones las tienen a su alcance, y 12 menores mueren cada día a consecuencia de ello.
Temiendo por sus vidas y alentados por los mayores, los chicos colombianos resolvieron manifestar, al ver desaparecer de su lado a algunos de sus entrañables amigos. Cansadas y descorazonadas por las masacres, las madres norteamericanas exigieron todo el rigor de la ley para el amparo de sus derechos y la protección de sus hijos. El gobierno del presidente Pastrana creó un cuerpo de elite para frenar los secuestros, pero el gesto resultó mezquino al no disminuir los temores sobre el destino de los rehenes. El gobierno del presidente Clinton pidió la sanción de medidas legales para detener la hecatombe, pero la puja desatada entre los representantes del pueblo mantuvo paralizada la actuación del Congreso.
Reacción en cadena
Al registrar la crónica de los sucesos, vienen a la mente otros episodios recientes que recorrieron el mundo en los reality shows : el reclamo de adolescentes por los crímenes mafiosos de South Boston, la masacre de alumnos en la escuela de Colorado, la iniquidad desatada con el pequeño Elián, el rechazo al castigo corporal en el Reino Unido y, entre nosotros, los 4000 menores encausados en las “zonas rojas” bonaerenses. Todo esto, sumado a la violencia escolar, rockera y futbolera que soporta la gran ciudad capital. En este cuadro revelador de un síntoma germinal y difuso, no puede silenciarse la reacción provocada en amplios segmentos ciudadanos que se consideran sensatos. ¿Qué fruición incontenible nos inclina a usar el tiempo en tanta suma de perversidad y crueldad? ¿No sería preferible ignorar dónde queda Boston, Miami, Bogotá, Londres, Washington y … ¡Buenos Aires!, antes que tener que soportar estos cimbronazos de la culta pero violenta civilización?
Lo ideal sería no quedar atrapados por espectáculos de este tipo, convencidos como estamos de que el hombre en su escala -como el animal en la suya- se resiste a aniquilar ejemplares de la misma especie. En nuestra niñez era normal sentir pesar cuando comíamos hasta el hartazgo o tirábamos un pedazo de pan, sabiendo que millones de chicos crecían famélicos en regiones periféricas de continentes pobres. Y como éstos, muchos otros íconos culturales van siendo borrados de un plumazo y para siempre de nuestra “virtuosa y ordenada sociedad”. Porque nuevos paradigmas culturales parecen haberse instalado en la conciencia moral del hombre contemporáneo.
Realidad y ficción
¿Qué motivaciones se esconden detrás de tantos episodios violentos y cuáles son sus causas profundas? Entre la variedad de factores intervinientes, especialistas reconocidos privilegian el eje cultural en clave de comunicación y mensaje. ¿Hasta dónde -se preguntan- la cultura comunicada puede ordenar la acción de una “sociedad aturdida” y sacudir la “conciencia turbada del hombre”? Tal como están las cosas, no se vislumbran buenas respuestas, porque la compleja realidad global transita por caminos que ofrecen muchas dudas y pocas certezas.
No es impropio traer al ruedo las agudas observaciones de Giovanni Sartori que, en su exitoso Homo videns , nos ofrece disparadores certeros para entender la realidad caótica y la representación de su imagen. Palabras más, palabras menos, Sartori aborda la calidad del relato y lo presenta en la dimensión de su impacto: instalado en la audiencia mediatizada, el mensaje amplifica el acontecer, lo incorpora a los hábitos comunes y termina construyendo una realidad distinta. En otras palabras, se dibuja un mundo impensado que adquiere nuevos contornos bajo el destello del acontecer ahora encumbrado.
Sólo nos queda no desesperar por el temor que nos posee, seguros como estamos de que todo esto sucede en otros cuerpos y en otros mundos. La mayoría de nosotros nos haremos cargo de la nueva atmósfera virtual, pero seguiremos el camino prolijo de nuestras vidas, porque estamos convencidos de contar con una cabeza bien puesta y de tener un estómago satisfecho.