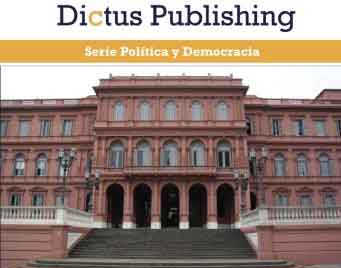El Congreso y la crisis de representación
El abandono de atribuciones por el Congreso y su dudosa apropiación por el Gobierno cobran actualidad como cuestión controvertida que trasciende el interés de los especialistas y ocupa la atención de los ciudadanos. Aunque la ríspida cuestión tiene importantes implicancias, poco se sabe sobre el sustento racional de esa práctica recurrente que ensombrece el horizonte político y compromete la vida institucional. El hiperpresidencialismo -así acuñado por autorizados observadores- sería el factor más importante, y causa principal, de la asimetría existente entre el Gobierno y el Congreso.
El discutido régimen hiperpresidencialista, conducido por una autoridad fuerte que impone su voluntad sobre los restantes poderes del Estado y no pocas veces sobre la debilitada trama del tejido social, suele asociarse a la experiencia vivida en las últimas décadas por una Argentina sometida a la sobrecarga de las demandas y atemorizada por el fantasma del desgobierno. Sin embargo, ese estilo de gestión presidencial que parece cobrar fuerza en el imaginario social no sería un fenómeno atípico y coyuntural de nuestro tiempo político, sino que tendría raíces profundas y connotaciones estructurales. Así, gracias a los aportes de varias generaciones de estudiosos sabemos que esa forma de gobierno fuerte arranca de épocas inmemoriales; tuvo expresiones perceptibles en tiempos de la organización nacional y se instaló como tendencia dominante en el convulsionado siglo XX. Cuando la reforma constitucional de 1994 quiso modificar la correlación de fuerzas entre el Gobierno y el Congreso, incorporó entidades nuevas y asignó facultades compartidas que ni en el fondo ni en la forma alteraron la fuerte y concentrada autoridad presidencial.
De esa alquimia entre los dos poderes ¿qué le queda al pequeño gran ciudadano que busca con tiento y paciencia a sus legítimos representantes? Un documentado informe de la Fundación Poder Ciudadano, tras anunciar el déficit que soporta el Congreso en sus indelegables funciones de representación, legislación y control sugiere, como propuesta superadora, una reestructuración a fondo que de no concretarse podría acarrear costos irreparables a la aún incipiente democracia.
Sin embargo, la clase política no parecería estar dispuesta a poner mano en la estructura funcional de un Congreso que se presenta distante de los desarrollos alcanzados por otros parlamentos del planeta. Tampoco hay evidencia de legisladores que se tomen el trabajo de convencer a la ciudadanía de que sus funciones se cumplen según estándares supuestamente satisfactorios. Y en sede académica nada se sabe de especialistas que sobresalgan por sus contribuciones institucionales, ni se escuchan voces autorizadas que reclaman a los estudiosos que procedan en consecuencia.
Una reingeniería institucional que estuviera a tono con reclamos semejantes debería empezar por informarse sobre los sistemas generales de países medianamente prósperos y tomar conocimiento de los recursos que aplican sus parlamentos reactivos, en respuesta a la acción impulsora de sus gobiernos. Asumida la consigna, el molde organizacional dentro del cual vaciar las tres funciones clásicas de todo parlamento -representar, legislar y controlar- podría añadir los siguientes lineamientos de nuevo cuño:
* La representación ciudadana, espejo cargado de símbolos y mitos, se enfrenta con una maraña de problemas derivados de la complejidad de la vida actual, debiendo las élites políticas alentar el establecimiento de nuevos vínculos entre gobernantes y gobernados. Dos interrogantes severos parecerían desafiar hoy a nuestros representantes: ¿cómo lograr que las demandas sociales, diversas y heterogéneas, puedan ser procesadas políticamente atendiendo a todos los intereses en juego? Y, acto seguido, ¿se conocen los mecanismos de alta definición destinados a procesar las expectativas del “ciudadano promedio”, sin caer en los excesos del pragmatismo o sin quedar limitadas por los principios? Nuestros representantes deberían aguzar el ingenio para lograr que la conversión de los insumos sociales en productos políticos fuera un reflejo fiel de las necesidades sentidas por todos los sectores involucrados.
* Es impensable que el Congreso actual deba abandonar la indelegable facultad de legislar, aunque no pocos especialistas consideran que la ley, como instrumento técnico, se encontraría hoy desjerarquizada y superada. También en esto habría que remover un escollo por el momento insuperable: ¿sabe el legislador que los cuerpos deliberativos intervienen en una “discreta franja” de actividad política, que la ley ha dejado de ser la pieza clave del entramado decisional y que en las usinas del poder funcionan otros dispositivos en reemplazo que no pasan por el Congreso ni por sus instancias de debate? Los parlamentos del siglo XXI tienen resuelto que corresponde al pueblo soberano hacer la ley, a condición de que sus representantes sancionen las normas de mayor jerarquía, en orden a su importancia política y en respuesta al interés de la nación. Estos nuevos estados de conciencia deberían ingresar también a la mente de nuestro “dios” legislador.
* La función de controlar la omnipotencia de los gobiernos está inscripta en la lógica de los sistemas republicanos, y la célebre división de los poderes, con sus frenos y contrapesos, es la estrategia racional y confiable para regular el poder de los gobiernos y encauzar sus efectos no deseados. En nuestro medio, el control parlamentario es una facultad disponible desde siempre, pero relegada en su importancia. Así, los instrumentos de control consagrados por la Constitución histórica y asentados en la rémora de sus antiguos mecanismos se mostraron infructuosos, mientras que los nuevos institutos introducidos por la reforma de 1994 dan, por el momento, débiles señales de impulsión. Este escenario trae al ruedo nuevas observaciones: si el Congreso debe legislar menos y controlar más ¿no deberían los representantes revisar su desempeño y actuar en consecuencia? ¿Cómo asimilar, empero, los procesos innovadores cuando todavía no hay conciencia de su importancia ni están dadas las condiciones de su ejercicio? Grandes campanadas anuncian, aquí y en todas partes, que los parlamentos deben controlar a los gobiernos. Sin embargo, en terreno resbaladizo como el nuestro, se trata de un emprendimiento nada fácil y de una prueba de fuego para la madurez política de la clase parlamentaria.
En fin: el Congreso argentino, que pocas veces ha estado a la altura de su misión, no puede quedar abandonado a su propia suerte y seguir cautivo de prácticas obsoletas. Para no malograr sus facultades indelegables debería adquirir capacidad de innovación y encarar los cambios que fueran necesarios. No siendo así, el síndrome parlamentario correrá el riesgo de seguir deambulando por la superficie de los fenómenos, resultando escasa la capacidad de la clase política para tomar las determinaciones que resulten conducentes.
El palacio de las leyes acaba de franquear el umbral de los cien años. ¿No sería oportuno hacer algo para mejorar el estado de cosas existente?