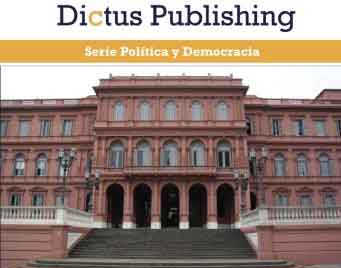La cultura de la trampa
En tiempos en que el fraude, la simulación y el engaño ensombrecen el horizonte político y comprometen la vida institucional, ¿será la clase política la única causante de los cimbronazos que soporta la nave del Estado? Anticipemos desde ya una hipótesis que a nadie debería sorprender: la cultura de la trampa acompaña paso a paso la vida del país, como si fuera una llaga incurable que se extiende más y más, colmando la codicia de unos pocos pero esquilmando despiadadamente a todos.
Un síndrome del tiempo
La televisión y los diarios dan cuenta de esa impronta cuando lanzan al primer plano las primicias de una corrupción aviesamente tolerada o tímidamente reprimida. En esa línea se encolumna la sucesión de hechos ilícitos que en su momento provocaron sentimientos de crispación: la asignación de recursos del Banco Hipotecario para conceder créditos privilegiados, la omisión de controles sobre exportaciones fraguadas al sur patagónico, el pago de sobreprecios en las contrataciones del Banco de la Nación, el contrabando de equipamientos militares a países beligerantes, la cooptación de los “íntimos” para la provisión de los altos cargos. Aunque podrían añadirse otras tantas evidencias, estos clásicos ejemplos resultan más que suficientes para refrescarnos la memoria.
La recurrencia de esta clase de episodios, perdida en los orígenes remotos de la Argentina ignota, invita a conjeturar sobre sus causas. ¿Hasta qué punto la codicia, la falsía y el doblez anidan en la impostura de un gobierno, en sus círculos mafiosos, en los cotos partidarios, en la perversidad del “sistema”? Y llegado el caso, ¿se estará ante una fatalidad invencible que anticipa la derrota o será un accidente súbito de atribulados gobernantes? De la persistencia y reiteración del mal se infiere la presencia de un nuevo síndrome que se refleja en las usinas del poder como un emergente cultural con raíces hondas en la base del tejido social. Para profundizar la veta sería ilustrativo instalarse en la sociedad, bucear en las actitudes personales y explorar las conductas de la gente.
Alerta temprano
Metiéndonos de lleno en el imaginario social y pasando a operar con los bienes culturales, un eje nos parece relevante. ¿Cómo se concibe el camino por seguir para alcanzar el progreso personal? ¿Interesa realmente la educación ciudadana y la responsabilidad individual? Una experiencia educativa sobre cuestiones tan cruciales se ha venido realizando en la cátedra del doctor Mariano Grondona en la Universidad de Buenos Aires. La investigación de campo, coordinada por el profesor Gregorio Halaman y dirigida a estudiantes universitarios de clase media, se basó en el registro de sus experiencias personales a través de una batería de preguntas comandadas por aquellas dos difíciles cuestiones.
Los estudiantes dicen haber observado en la sociedad los siguientes indicios: desprecio por el esfuerzo académico constante, antipatía hacia quienes se aplican en el estudio y el trabajo, falta de escrúpulos en el comportamiento social, aplauso al fraude en las pequeñas cosas, gusto por la formación de las “alianzas personales”. El mensaje es preocupante y los efectos perniciosos. Las primeras conclusiones ofrecieron una inquietante hipótesis sobre el origen profundo de los vicios que la sociedad le endosa a la política. Las actitudes y comportamientos de los políticos -se dice- no acusan mayores diferencias con los de la sociedad en su conjunto, aunque se privilegia el impacto mediático de los primeros por “la mayor responsabilidad derivada de los asuntos del Estado” y por “la magnitud de los recursos económicos administrados desde el poder”.
Pueblo y gobierno
Desde las primeras elaboraciones de Sigmund Freud hasta las modernas investigaciones en psicología social se ha venido afirmando, sin mayor disputa, que los líderes políticos, más que forjadores, constructores y orientadores, son los “productos emergentes” de la sociedad a que pertenecen, asumiendo como tales la representación de sus virtudes y defectos. No extrañará, pues, que los políticos, formados en una sociedad portadora de la cultura de la trampa, terminen por mezclar la codicia del interés particular con la vocación por el interés general.
De esa relación se desprende una segunda conclusión. Si los líderes políticos son “emergentes sociales”, la formación de una dirigencia preocupada por el compromiso ético y la responsabilidad moral no dependería de la llegada de los nuevos elencos gobernantes ni de las innovaciones en la estructura de poder.
La regeneración de las actitudes políticas -se dice- ocurrirá cuando la sociedad valorice más el conocimiento y el trabajo como el camino conducente hacia el progreso personal. A medida que la vida cotidiana se vaya alejando de la cultura de la trampa aparecerán nuevos escenarios culturales aptos para que las generaciones venideras, de las que surgirán los políticos del mañana, puedan acceder a nuevos perfiles de conducción y de gestión. Viene a la mente un eslogan de Juan Bautista Alberdi: “Hay que cambiar a los pueblos para que los pueblos cambien a sus gobiernos”.
Y aunque no es probable que la endemia disminuya en un futuro próximo, hay un dato que, por auspicioso, merece el mejor de los augurios: si es cierto que el discurso de los políticos procura ser un espejo del imaginario social, su insistencia machacona en acabar con el flagelo producirá un efecto multiplicador que terminará por dar sus frutos, tanto en ejemplaridad ética como en rédito electoral. Y poco a poco, personalidades influyentes y ciudadanos comunes empezarán a desear, por fin, alejarse de la cultura de la trampa.