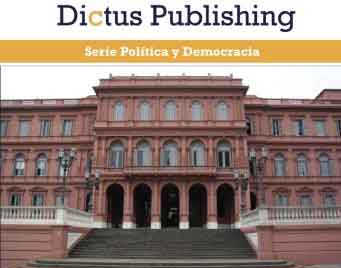La espada presidencial
A seis meses de instalado el actual gobierno, se dibujan un escenario donde no están ausentes los contrastes. Un par de preguntas vienen a la mente. ¿Cómo conciliar posiciones excluyentes y alentar consensos convergentes en el seno de un crujiente equipo ministerial? ¿Qué estrategia aplicar para procesar las tensiones que anidan en el cuerpo social? La relación entre el presidente y sus ministros ofrece un ángulo de mira adecuado para enfocar los dos problemas.
En tiempos de la Organización Nacional, los presidentes reclutaban a sus ministros entre los “notables” que, siendo fieles a un ideario, formaban parte de la exclusiva elite nacional. El presidente conocía la estirpe de sus “ministeriales”, a los que designaba por su capacidad, ilustración, experiencia y probidad. Mitre eligió a Rufino de Elizalde y a Eduardo Costa para dos ministerios precursores; Sarmiento tuvo en Avellaneda y Vélez Sarsfield a dos puntales irreemplazables; Roca contó con Luis María Drago y Joaquín V. González como sus artífices políticos; Estanislao Zeballos y Vicente Fidel López fueron los mejores engranajes en la exitosa gestión de Pellegrini. En negocios de importancia, los ministros cumplían y hacían cumplir los mandatos presidenciales; en asuntos de administración, interpretaban su pensamiento y a él ajustaban su actuación.
Un giro en la tendencia se produce cuando Alvear se propone “gobernar a la francesa” , con un gabinete de figuras independientes que brillaba con el saber jurídico de Vicente Gallo, la probidad científica de Ángel Gallardo, la erudición académica de José Nicolás Matienzo. Aunque la resistencia de las bases radicales y la quiebra del partido no estuvieran en la intención del gobernante, lo cierto es que los sucesos ocurridos resultaron premonitorios y acarrearon las consecuencias tantas veces evocadas por la historia.
Liberados de la estrechez de los principios y de las ataduras partidarias, los presidentes más recientes buscaron ministeriales por fuera de sus partidos, negando los puestos claves a quienes ha- bían sido sus “compañeros de ruta” o designando a figuras sin bandería propia. Aunque no fal- taron presidentes “débiles” que, leales a sus bases y aferrados a un relato, formaron ministerios con sus propios fieles, la estrategia “extrapartidaria” quedó instalada como práctica normal de presidentes “fuertes” que se sintieron legitimados por la “espada” del triunfo electoral.
Juan Perón buscó en la arena política sus elencos variopintos: “Yo no pregunto de dónde vienen, pero una vez adentro… nadie saca los pies del plato”. Arturo Frondizi se mostró sagaz y provocador al tensar el arco ideológico con hombres de izquierda, de centro y de derecha. Raúl Alfonsín designó a ocho ministros radicales para evitar roces partidarios, pero incorporó en secretarías de Estado a figuras representativas de distintas procedencias. Consumado catador, Carlos Menem sacudió a la opinión con sus enroques de ministros, los cuales debían ser, según él, “honestos, leales y capaces”.
Poder unipersonal
Si las tradiciones del pasado sirven para entender las prácticas del presente, cabe preguntarse entonces por el origen de las marchas y contramarchas de un gabinete ministerial que hoy se exhibe enzarzado en frecuentes controversias, que unas veces se cubren con el velo de las formas protocolares y otras quedan al descubierto con el alerta temprano de los medios. Observadores avezados en rastrear las tribulaciones del poder hilvanan interrogantes del siguiente tono: ¿Se puede esperar que soplen vientos favorables cuando las iniciativas arrancan “desde cada palo con su vela”? ¿Qué diseño con ideas “fuertes” será capaz de ofrecer la visión integral necesaria para llevar adelante un programa de buen gobierno?
El gabinete ministerial se presenta hoy como el espacio de más alta exposición, donde el presidente debe poner a prueba su temple de estadista toda vez que formula principios, imparte consignas, conduce a sus hombres, delega funciones.
Con un marco constitucional de atribuciones conferidas, el presidente argentino tiene la titularidad de un poder ejecutivo “unipersonal”, como si sólo él fuera responsable de la conduc ción del gobierno y la administración del Estado. Según analistas calificados, esta concentración de poder ocultaría el germen de la inestabilidad política y de la temida ingobernabilidad. Tal es la centralidad del mando, afirman, que si el presidente no cuenta con el protagonismo derivado de su correlación de fuerzas, o si carece de vocación personal para construirlo, la institucionalidad entera se conmueve al menor toque y la gobernabilidad queda comprometida ante el conflicto social.
¿Una presidencia limitada?
Con estas prevenciones en la mente, los especialistas en gobierno enhebran los extremos de un problema que se encuentra aún lejos de quedar resuelto: unos afirman que es deseable y posible una presidencia atenuada, que reparta “el peso de un solo hombre” entre ministros políticamente responsables; otros insisten en que la concentración del poder es una realidad inevitable, debiendo el presidente asumir el mando constitucional cuando está legitimado con la espada del triunfo electoral.
Pero antes de tomar posición a favor o en contra de opciones teóricas, conven dría atender a un dato de la realidad política que por auspicioso merece celebrarse: sabe la ciudadanía del esfuerzo que realizan quienes, sepultando discusiones bizantinas y postergando competiciones prematuras, dan prueba de madurez psicológica y de responsabilidad cívica, conciliando posiciones excluyentes y alentando consensos convergentes, muy necesarios para poder asumir los desafíos de un futuro que ya es presente. La confluencia en el poder de ministros que comparten solidariamente la responsabilidad política -al modo del presidencialismo “atenuado”- y la cooperación debida a la legitimidad democrática encarnada en la figura del conductor político -propia del presidencialismo “fuerte”- daría entrada a un gobierno de síntesis que no pretende yuxtaponer dos posiciones contrapuestas sino que aspira a vincular dos complementos necesarios.