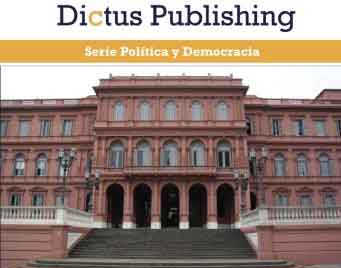La división de poderes, piedra fundamental de una república
Un debate que alcanza la repercusión de otras ríspidas cuestiones alude a la jerarquía que inviste el Poder Judicial en su función de dirimir conflictos y de administrar justicia. La cuestión plantea la confrontación entre un Poder Judicial independiente de toda influencia y la actuación de jueces condicionados por el poder de turno.
Si las realizaciones del pasado ayudan a entender las aplicaciones del presente, la historia de los fallos de la Corte Suprema es la piedra de toque que marca la actuación judicial en nuestra tradición nacional.
En tiempos de la organización nacional, la clase política que conducía el Estado tenía ante sí la misión de construir un país y darse instituciones. Asumiendo la fórmula política de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la Corte de José Benjamín Gorostiaga convalidaba, entre otros fallos, la relatividad de los derechos individuales, la “limitación de la libertad contractual”, el silencio ante las “cuestiones políticas”.
Cuando el roquismo consolidó su fórmula política y alcanzó la prosperidad, propuso conservarla accionando los resortes del poder bajo la célebre consigna de “paz y administración”. Dispuesta a potenciar el país agropecuario y exportador, la Corte de Antonio Bermejo se perfilaba como garante de la propiedad y del contrato, limitaba el ejercicio del llamado “poder de policía” y concebía el impuesto solo como instrumento de recaudación del Estado.
Tras la crisis mundial de 1929, los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo decretaban la intervención económica en su intento de recuperar un pasado ejemplar. A través de una jurisprudencia dinámica, la Corte de Roberto Repetto no vacilaba en consentir la fórmula política de aquellos presidentes, habilitando el dirigismo estatal, la extensión del “poder de policía”; los nuevos derechos laborales; la responsabilidad administrativa del Estado.
Los tiempos marcados a sangre y fuego por la Segunda Guerra Mundial fueron capitalizados por Juan Domingo Perón, cuya acción de gobierno se hizo sentir a través de un poder personal dominante. Afín con los designios de su fórmula política, la Corte de Tomás Casares acompañaba los tiempos tormentosos y hacía propias las banderas de la época: Estado empresario, economía planificada, justicia distributiva, función social de la propiedad.
La ola desarrollista de los años 60 postulaba un “cambio de estructuras’’ mediante la acción positiva del Estado, con las libertades públicas garantizadas y la vigencia irrestricta de los derechos individuales. La fórmula política liderada por Arturo Frondizi quedaba plasmada en una fuerte acción legislativa que la Corte de Julio Oyhanarte supo acompañar interpretando las tendencias que planteaban el desarrollo económico y social; la modernización de la estructura agroindustrial; la declaración de los “estados de emergencia”; el ordenado progreso de la comunidad.
En la transición a la democracia, Raúl Alfonsín convocaba al Tercer Movimiento Histórico, promoviendo la “reinvención de la política”, la democracia participativa, la defensa de los derechos humanos, la ética de la solidaridad. Fórmula política que era legitimada por la Corte de Jorge Bacqué con fallos sobre la defensa de la democracia; resolución de la crisis militar; garantías a la seguridad jurídica; vigencia de las libertades públicas y privadas.
Sobre el fin del milenio, Carlos Saúl Menem ejecutaba una fórmula política de contenido neoliberal-conservador : “desregulación de la economía”; privatización de empresas estatales; federalismo de concertación; sanción de la libertad de precios. Fórmula política que contaba con la triste y célebre “mayoría automática” de la Corte de Julio Nazareno, funcionando en línea con la abortada economía popular de mercado.
En ese tránsito de pasado a presente, ¿qué podemos esperar de los gobiernos del actual milenio, cuyas fórmulas políticas, de uno u otro signo, se enfrentan con los principios de la república severamente clausurados? Ante la crisis de valores de una democracia degradada, ¿cómo sostener que los jueces son soberanos en su propia esfera de actuación?
Las evidencias del pasado y las aporías del presente nos llevan a redefinir el concepto de la icónica división de los poderes: cuando los cimientos de la república están en línea con el Estado de Derecho y la democracia atiende a los legítimos intereses de la sociedad, la política del gobierno y la actuación de la Justicia, siendo inconfundible se revela convergente. Es inconfundible –diría El Federalista– porque la mejor forma de organizar un régimen político que proteja el supremo bien de la libertad es separando las funciones, de tal modo que ningún órgano del poder prevalezca sobre los otros. Es convergente –señala la tradición– porque la mayor justicia de los repartos se logra cuando los dos poderes comparten los valores que expresan “la voluntad de la Nación”.
La interpretación constitucional de la división de los poderes no excluye ese entendimiento estratégico fundado en la necesidad de salvaguardar el supremo bien de la república. Consigna impecable que no pretende acercar dos extremos contrapuestos, sino que aspira a reconducir dos complementos necesarios. Ecuación sumatoria que se traduce en tradición republicana más “democracia exigente”.
Sin este acuerdo superador, hoy inaplicable por los extraños maridajes ideológicos del poder, tarde o temprano caerá el andamiaje institucional, y pilares vertebrales como la división de los poderes con sus “frenos y contrapesos” pasarán a ser mitos insostenibles.
Hasta aquí la construcción de un círculo virtuoso pensado para superar las maltrechas relaciones entre el gobierno y la Justicia; y punto de inflexión que abre paso a una república bien dispuesta para acompañar el movimiento de avance suave hacia el futuro. Aceptada la idea, por el momento indisponible, habrá que atender a la evolución de los procesos y esperar que el tiempo haga sus pruebas.ß